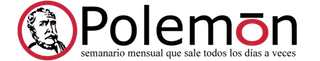Por: Serapio Bedoya Arteaga (@revistapolemon)
09 de septiembre 2015.- Si pudiéramos considerar los estragos que causan el cristal y la heroína en términos de productividad y salud pública, entenderíamos que México es un mustio país que bajita bajita bajita la mano exporta armas de destrucción masiva en grandes volúmenes a todo el mundo.
México exporta productos que dañan la vida de los seres humanos en Estados Unidos, Canadá, América Latina, el Caribe, Europa, Asia, Australia, Nueva Zelanda, puntos intermedios, anexos, conexos y viceversa. De la heroína y el cristal que exportamos poco o nada hablan los periódicos. De la droga se habla, estrictamente, como un negocio que pierde y gana. Los adictos no son vistos como víctimas sino como forajidos, incluso peores que los amos de sus conectes.
El enfoque financiero-policíaco que tenemos de las drogas deshumaniza los daños que causan las verdaderamente letales como el cristal y la heroína. Olvidemos la cocaína y la mariguana. De sobredosis de heroína murieron, entre multitudes, los hijos de Carlos Fuentes. De adicción al cristal un joven amigo mío se está debatiendo entre las ganas de morirse en la clínica donde lucha por liberarse del síndrome de abstinencia o disimular que ya está curado para salir a la calle y volver a fumarlo a sabiendas de que si lo hace se muere.
El dilema del suicida es aceptar la vida o renunciar a ella nos dijo Camus en un mito de Sísifo. Peñas Nietos sean quienes no se acuerden.
“Lo fumas y te entran unas ganas tremendas de coger, y cuando acabas de coger te entran unas ganas tremendas de volver a fumar, y cuando vuelves a fumar te entran unas ganas tremendas de volver a coger, y cuando acabas de coger… estás más chupado que las momias de Guanajuato”, me dijo una hermosísima teibolera en Mazatlán cuando me la llevé al río sabiendo que no era mozuela.
Era divina. Estudió ballet clásico, dice. Pudo ser Alicia Alonso pero se embarazó a los quince, a los veinte y a los veinticinco, dice. “Ya es la tercera vez que me las cambio”, me dijo en la intimidad del malecón cuando me permitió tocarle, sobre la blusa, dos gelatinosas bolas de productos químicos frías como bolsas de hielo a pesar del calor primaveresco.
—¿Hace cuánto dijiste que no fumas cristal?
—Un mes…
—¿Te sientes fuerte para volver a fumarlo y volver a dejarlo?
—Me estoy escondiendo precisamente porque mi novio dice Morra vamos a comer chino y en el camino dice Deja empeñamos tu celular Cómo crees le digo y luego cómo hablo. Oh, no te claves dice. Lo empeño. Me dan trescientos baros y compramos seis vidrios…
—¿Me estás diciendo que es una droga sólo para personas sexualmente activas?
—Para rucos no, tú te fumas un gallo desos y áy quedas, hay que tener resistencia… ¿Vas a querer el oral o me desnudo?

El “cristal” es una droga alucinógena sintética tan estimulante como barata, adictiva y nociva para salud.
Así de cruda y directa era ella. Esto me lo dijo antes que la sacara a dar la vuelta hasta el fin de la noche. Quiero, le dije, que nunca vuelvas a fumar cristal.
—Llevo un mes –me recordó–, muchos no duran ni la semana. ¿No traes?
—¿Cristal? –pregunté alarmadísimo.
—Oh, no manches…
Tomamos la primera pulmonía que pasó por la curva que rodea la cueva de Chucho el Roto en el malecón de La Quebrada Majatleca y sondeamos al pulmonero y le hablamos al puro chilaquil como quien dice. Nos llevó al cerro de La Nevería…
—Son cien pesos— dijo, se los di y se fue, calle empinada arriba.
Ella dijo que se estaba haciendo y se bajó de la pulmonía estacionada en la esquina de, si no mal recuerdo, Concho Urrea y avenida Talamantes. De repente contemplé mi situación y me dije: estoy perfecto… Estoy como pastel en aparador para que el primer cártel que pase me secuestre…
—Listo patrón— dijo el pulmonero regresando de las alturas y de las sombras, y luego de sentarse al volante me dio una pequeña bolsa de plástico azul pálido llena de alvéolos pulmonares que no eran brócolis sino renuevos cuyos aliños un viento helado marchita en flor.
—Por así cayeron los héroes niños frentes a las balas del invasor— declamé exaltado por la embriaguez wiskosa al verla sentada en cuclillas mientras la luz del farol de la calle mugrienta y atestada de gatos que devoraban sobras de basura iluminaba por una fracción de instante sí y por otra fracción de instante no y por otra sí y por otra no los cristales dorados de sus lágrimas urinarias que golpeaban el suelo entre sus zapatos de ballerina cenicienta, cada cual munido de un hoyo trágico en la punta por donde asomaban sus uñas dedo gordianas.
—¿Traes papel?— me dijo.
Papel de fumar, no para limpiarse. Admití que no.
—Yo sé donde hay— dijo el pulmonero y nos llevó, cerro de La Nevería abajo, hasta la afrancesada reja de hierro forjado de un panteón donde vendían coronas florales para despedir a los difuntos.
—No quiero acostarme contigo— me reveló mi teibolera divina.—Vamos a tu casa y fumamos tranquilos.
—¿Tranquilos quiere decir sin sexo?—
—Pues mi compa no está—informó el pulmonero—. Vamos a los Monos Bichis…
Recorrimos Olas Altas deteniéndonos detrás de los macizos rocosos de la playa en sombras sin hacer alharaca. Un fantasma de veintitantos, esquelético, sin dientes junto a los pocos dientes que se le columpiaban en las encías, dijo que no vendía churros ni sábanas, y nosotros no quisimos preguntarle pero qué vendes.
—Dale paque se compre un vidrio— me rogó la voz de la cabeza de la mujer que me miraba con unos ojos negros negros negros desde el otro extremo del angosto asiento, con tal cercanía que sentía el olor de su respiración en mi cara—, no sabes lo que está sintiendo.
—Está bien—.
Se los di. Ella se los guardó en el abismo del escote.
—Eres un enemigo público— me dijo.